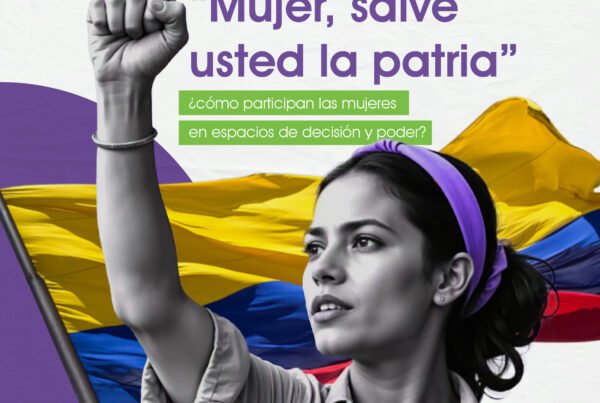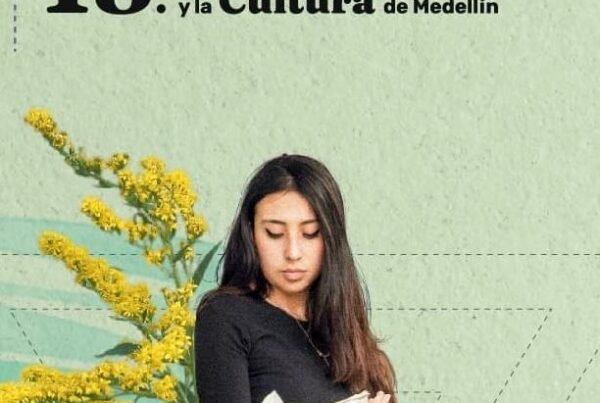¿Puede el cuidado de la vida -esa práctica tan ancestral como revolucionaria- convertirse en la fuerza capaz de hacer frente al huracán de políticas antiderechos y fascistas que sacuden al mundo? ¿Puede servir para exigir derechos, tejer lazos colectivos y contribuir a la reconstrucción de lo común?
Estas preguntas fueron el eje del conversatorio Cuidar lo vivo para imaginar lo común, realizado por Confiar Coop en el marco de la 19ª Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín.
Este diálogo contó con la participación de Kimberly Valencia, antropóloga de origen campesino y defensora del agua en el proyecto Aguas para la Paz del oriente antioqueño, ganador del Premio Jorge Bernal; María Eugenia Morales, filósofa, docente de la Universidad de Antioquia y Universidad Nacional de Colombia, y cofundadora del café-bar afrocentrado Ubuntu Conversa Sabrosa; Várvara Pol, bailarina, coreógrafa y arteterapeuta travesti de la colectiva transdisciplinar Pájara Pinta; y Tefa Guzmán, historiadora, magíster en Estudios Feministas y de Género, y coordinadora del área de Género, Diversidades y Justicia Económica de Confiar Coop. Desde sus apuestas individuales y organizativas tejieron una conversación centrada en el cuidado desde una perspectiva de la defensa del agua y el liderazgo de las mujeres, el poder decolonial de las memorias de los pueblos de la diáspora africana, los transfeminismos y su relación con las artes, las espiritualidades ancestrales.
En este espacio, el agua, fue reconocida como un bien común e imprescindible para la vida, de ahí lo importante de su defensa y de los acueductos veredales como estrategia de cuidado de la vida misma. Por su lado, Kimberly compartió diferentes experiencias de comunidades rurales del Oriente antioqueño que se han organizado para gestionar colectivamente el agua, en un acto de resistencia frente al desplazamiento forzado a causa del conflicto armado en el territorio por la disputa, entre otras, de los recursos hídricos. Así las cosas, al retornar a sus territorios, y a pesar del miedo, las mujeres campesinas
“se pusieron los pantalones y las botas de sus esposos, tomaron el machete para abrir zanjas y trochas para recuperar el acueducto”.
Son ellas quienes mantienen las redes de agua y reconectaron a la comunidad en una acción de juntanza para el beneficio de todas y todos; comprendieron que la defensa del agua es inseparable de todo aquello que la sustenta: las redes de cuidado, la organización colectiva y la solidaridad comunitaria. Estas mujeres construyeron modelos de gestión que cuestionan la dicotomía entre lo público y lo privado, y se alejan de la lógica neoliberal en la que el agua se mercantiliza o supedita al manejo exclusivo del Estado.
El diálogo avanzó hacia la memoria afrodescendiente y la importancia de preservar los saberes que aportan las comunidades y pueblos negros y de la diáspora africana. Esta vez fue María Eugenia quien recordó a su madre, tías y abuela, mujeres negras migrantes cuyas experiencias de vida le permitieron reconocer un tejido de cuidado colectivo poco visibilizado. Sus raíces la impulsaron a caminandar en la escuela de filosofía de la Universidad de Antioquia, donde encontró la colonialidad del saber y del ser, pues en los conocimientos académicos no hubo ningún acercamiento al pensamiento de los pueblos africanos y de su diáspora, por lo que se propuso visibilizar estos saberes en estos escenarios a través de las historias de las mujeres afrodescendientes empleadas domésticas, así como a cocrear colectividades interétnicas donde se reúnen a recuperar los saberes y cuidar las memorias negadas por las epistemologías dominantes del saber académico.
Con esta experiencia se ratifica la idea de que cuidar es vincularse, es rever (volver a ver) como el pájaro Sankofa que mira hacia atrás para avanzar, y nos enseña la necesidad de retornar al origen para enraizar el presente desde la conciencia. También fue un recorrido orientado a preservar la memoria, el cuerpo y el territorio de la comunidad, trascender lo individual para acercarse a una postura espiritual y política que exige justicia histórica, antirracista y epistémica.
En el círculo de la palabra, la artista Várvara Pol se presenta como pedagoga corazonada y danzante del movimiento; relató su experiencia de cuidado en su tránsito de género, cuidar y cuidarse fue central para salvaguardar su integridad y acompasar los ritmos internos con las formas de habitar la cuerpa y el mundo. En este proceso encontró que la imaginación y el movimiento funcionan como una medicina que le permite jugar a ser otros personajes, cocrear realidades diversas y apostar por la existencia de mundos posibles desde una mirada y escucha atenta.
Várvara compartió que, a través de los lenguajes y las prácticas artísticas tejió conexiones consigo misma, con otras personas, comunidades humanas y con el resto de la naturaleza; aprendió a escuchar los mensajes, ciclos, dolencias y placeres de su cuerpa, al convertir esta escucha en una estrategia de cuidado. Bajo esta mirada, Várvara invita a pensar que las disidencias sexuales y de género, los sectores LGBTIQ+ y las mujeres
“tienen la oportunidad de habitar la ancestralidad como un derecho de nacimiento, como uno de los más potentes para conectar con las sabidurías que se han olvidado”.
Resalta, además, la necesidad de ejercer la ternura radical para convertir la empatía en acción, expandir el cuidado más allá del círculo íntimo y acercarse a un sentido de lo colectivo.
En estas diversas formas de concebir la vida y el cuidado se encontraron como puntos de convergencia que: (i) el cuidado es un acto político y de resistencia frente a las lógicas neoliberales e individualistas, por lo que poner la vida en el centro constituye un desafío y una necesidad de todo ser viviente y sintiente; (ii) cuidar es una forma de hacer justicia epistémica, económica, social, de la naturaleza, sobre los cuerpos y las espiritualidades, por esto, hablar de cuidado es hoy más urgente que nunca frente a las políticas de muerte, expropiación, explotación y antiderechos; (iii) frente a la mercantilización del cuidado y el menosprecio de la solidaridad y la confianza entre los pueblos, se proponen cuidados comunes y colectivos como antídoto a la mercantilización, contra la fragmentación social y de las luchas sociales, y como siembra de prácticas para el bienvivir.
Finalmente, desde los activismos, la academia, las artes, las prácticas espirituales y terapéuticas, y los procesos comunitarios se juntan los deseos para continuar corazonando y recuperar la confianza; trenzar saberes ancestrales para proyectar futuros posibles; caminandar juntas, y sentipensar un mundo donde cuidar lo vivo sea el horizonte común.